1812
Por Jorge Vilches
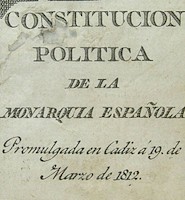 |
Ahora que se acerca el
bicentenario de la Constitución de Cádiz, no faltarán los fastos que
recuerden las Cortes y el texto de 1812. Está bien, pero a mi entender
lo que hay celebrar es a los hombres que la elaboraron y la hicieron
posible, sus ideas, principios y valores; aquella brillantez que dio
contenido político moderno al levantamiento de 1808 y puso a España en
la vanguardia de la historia de la libertad.
|
La Constitución consagraba la libertad moderna, fundada en la soberanía
nacional, el reconocimiento y garantía de los derechos individuales, y
la división de poderes. Además, instituía dos elementos claves de la
modernidad: el constitucionalismo como concepción de un régimen basado
en una norma suprema creada por una institución elegida por la nación y
el parlamentarismo, que tiene las Cortes como origen y centro de la vida
política y legislativa. Por otro lado, el código de Cádiz establecía un
sistema "democrático" para la renovación de las instituciones
representativas (excepción hecha de la Jefatura del Estado), lo que
hacía a los políticos susceptibles de un mínimo control de su acción o
de sus ideas por parte de la opinión pública. La nueva relación con la
América española que inspiró a los liberales y plasmó el texto de Cádiz
abrió vías de colaboración y entendimiento. Y en lo referido a las
relaciones con la Iglesia, la Constitución estableció la confesionalidad
del Estado, al definir a la nación española como "perpetuamente"
católica y prohibir el resto de religiones, si bien eliminaba la
Inquisición, lo que era algo lógico, dado que reconocía la libertad de
expresión y dejaba sus límites a las leyes y a los tribunales de
justicia.
 Quedaron
entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como
símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que
la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo
con la América española, en un intento de recuperar las relaciones
perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en
el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos
años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el
elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso
revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos
individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,
para fundar la libertad en España.
Quedaron
entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como
símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que
la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo
con la América española, en un intento de recuperar las relaciones
perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en
el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos
años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el
elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso
revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos
individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,
para fundar la libertad en España.
 Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).
Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,
pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por
Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,
organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en
las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de
imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión
constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico
decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la
"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la
tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado
Martínez Marina.
Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).
Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,
pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por
Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,
organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en
las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de
imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión
constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico
decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la
"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la
tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado
Martínez Marina.
Sin embargo, La Pepa era una Constitución ingenua, rígida o
complicada de reformar, concebida para enfrentar al Parlamento con el
Rey; no tenía una tabla de derechos y era demasiado larga, minuciosa y
reglamentista, lo que hizo difícil la alternancia de opciones políticas.
Popularmente, tampoco era eficaz. Los realistas y el integrismo
católico siempre la vieron como un texto masónico, francés, antiespañol,
antimonárquico y contrario a los derechos de la Iglesia, lo que para algunos era lo mismo que decir demoníaca.
Del mismo modo, el radicalismo liberal la concibió a partir de 1814,
tras el golpe fernandino, como un instrumento de revancha, de venganza
de una España sobre la otra.
Por suerte, la generación nacida en la década de 1830 comenzó a ver la
Constitución de 1812 como el inicio de la nación política y de la
libertad moderna, esto es, la nación española concebida como nación de
ciudadanos –no de vasallos–; en sentido práctico, se buscaba un régimen
basado en la soberanía nacional, los derechos individuales y la
separación de poderes. Como mito del nacionalismo español, figuraba
entre los episodios de patriotismo, especialmente el Dos de Mayo y la
resistencia de Gerona o Zaragoza; pero, a diferencia de estos, el Cádiz
de las Cortes tenía un sentido liberal.
 Quedaron
entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como
símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que
la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo
con la América española, en un intento de recuperar las relaciones
perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en
el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos
años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el
elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso
revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos
individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,
para fundar la libertad en España.
Quedaron
entonces tres cosas que celebrar: la Constitución de Cádiz, como
símbolo del inicio de la modernidad ligada a la libertad; las Cortes que
la alumbraron, como reivindicación del parlamentarismo, y el vínculo
con la América española, en un intento de recuperar las relaciones
perdidas tras los procesos de independencia. Esto fue lo más señalado en
el siglo XIX y en el primer centenario, y lo será ahora, doscientos
años después. Sin embargo, quedará desdibujado, quizá olvidado, el
elemento básico, el de los hombres que protagonizaron aquel proceso
revolucionario entre 1808 y 1812, con sus aciertos y errores. Esos
individuos que emplearon su tiempo y su hacienda, la vida en ocasiones,
para fundar la libertad en España.
Eran hombres de raíz ilustrada, que creían en el poder de la razón, en
la capacidad para convencer a partir de argumentos, en la ciencia, en la
educación en los saberes modernos, y en que el motor del
progreso estaba en la libertad de los individuos. Por eso había que
luchar contra las tiranías, en concreto contra la francesa de Napoleón y
la despótica de Carlos IV, del mismo modo que había que combatir la
superstición, la ignorancia y el fanatismo.
Antes de que las Cortes se reunieran en Cádiz en septiembre de 1810,
fueron dos los liberales que configuraron el cambio político: Manuel
José Quintana y José María Blanco (luego conocido como Blanco White);
pero no hay que olvidar la importantísima labor e influencia de
Jovellanos, aunque fuera del liberalismo. Fue el tiempo de la propaganda
y la organización del grupo liberal. Quintana (1772-1857)
definió el patriotismo como la entrega a una patria, la tierra de los
padres, ligada de manera indispensable a la libertad. "Sin libertad no
hay patria", que escribió Flórez Estrada. Ese patriotismo iba ligado a
las virtudes cívicas, a esos principios éticos que guiaban el buen
gobierno y al buen ciudadano. Quintana difundió sus ideas en el Semanario Patriótico,
la publicación más influyente de su tiempo, y su teatro y su poesía
pusieron los cimientos para la interpretación liberal de la historia de
España, algo que no comenzó a realizarse hasta la década de 1830, y de
forma sistemática con Modesto Lafuente.
Blanco White (1775-1841), perseguido por los realistas, marchó a Londres en marzo de 1810, y allí publicó la revista El Español,
desde donde criticó el proceso político. En su etapa española, Blanco
destacó por su defensa de la soberanía nacional, su campaña a favor de
la reunión de unas Cortes unicamerales y su crítica de los privilegios
estamentales de la Iglesia y la nobleza. Tanto Quintana como Blanco,
ambos en el Semanario Patriótico, consideraban que era
necesario crear liberales, es decir, generar una opinión pública con una
cultura política sobre la cual edificar un régimen representativo. Su
concepto de libertad era moderno: consistía en que la nación sólo
estuviera sujeta a las leyes que ella misma se diera. De ahí que su idea
de independencia no fuera la mera vuelta de Fernando VII, sino el que
la nación española se considerara un sujeto capaz de darse su propia
norma, su ley y su rey. Libertad e independencia cobraban así un nuevo
sentido.
Junto a estos merecen ser destacados Isidoro de Antillón (1778-1814) y
Alberto Lista (1775-1848), aunque en un segundo plano respecto a los
anteriores. Antillón formó parte del grupo de Quintana hasta que se vio
obligado a ir a Mallorca, donde desarrolló su actividad política a
través de la publicación Aurora Patriótica Mallorquina y pese a
la desenfrenada crítica episcopal. A consecuencia de la detención que
sufrió en 1814, tras el golpe fernandino, su enfermedad se agravó y
murió. Pero aun después de muerto los realistas, ya en 1823, violaron su
tumba y quemaron sus restos. Alberto Lista se dedicó a propagar el
ideario liberal de forma muy pedagógica en el periódico El Espectador Sevillano (1809), hasta que Sevilla, su ciudad, se rindió a las tropas napoleónicas; entonces se hizo afrancesado.
 Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).
Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,
pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por
Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,
organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en
las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de
imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión
constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico
decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la
"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la
tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado
Martínez Marina.
Entre 1810, cuando se reunieron las Cortes, y 1812, en que se promulgó la Constitución, hay un nombre que resalta, el de Agustín de Argüelles (1776-1844).
Viajó desde Londres con el conde de Toreno para combatir al francés,
pero la edad se lo impidió. Trabajó para la Junta Central protegido por
Jovellanos, otro de los grandes hombres del momento. Refugiado en Cádiz,
organizó junto a su amigo Toreno el grupo de liberales que destacó en
las Cortes por su eficacia. Defendió en la Cámara la libertad de
imprenta, verdadero pilar de un régimen de opinión. Dirigió la comisión
constitucional y elaboró su Discurso preliminar, auténtico
decálogo del liberalismo clásico español. Argüelles sostuvo que la
"nueva Constitución" hundía sus raíces en la tradición española, en la
tradición de una Monarquía limitada, tal y como les había contado
Martínez Marina.
La fórmula de su tiempo era una Monarquía controlada por un Parlamento
nacional y con una Constitución elaborada por la nación soberana. A este
parlamentarismo y constitucionalismo Argüelles sumaba lo que los
Quintana, Blanco, Lista y otros tantos habían estado predicando desde
1808: la soberanía nacional como motor del sistema, los derechos
individuales reconocidos y garantizados para asegurar la libertad de los
ciudadanos y la separación de poderes, que impidiera la arbitrariedad
de las instituciones.
Argüelles quiso que hubiera una revolución a la española, sin los
desmanes de la francesa ni la guerra civil que desangró Norteamérica. No
propugnó la liquidación social de los privilegiados o de los realistas,
ni la secularización de la vida política y social, y cuando se tuvo que
retirar lo hizo. Su comportamiento fue tan intachable, que cuando fue
capturado por los golpistas fernandinos de 1814 tuvieron que
involucrarlo en una falsa conspiración, la de Audinot. Pese a que acabó
descubriéndose la farsa, fue confinado en el Fijo de Ceuta, donde, por
otro lado, fue muy bien tratado.
Junto a Argüelles es obligado citar a Diego Muñoz Torrero, el clérigo
que como diputado proclamó la soberanía de la nación y murió en la
cárcel; al conde de Toreno, a Álvaro Flórez Estrada, a Antonio Alcalá Galiano y a Francisco Martínez de la Rosa.
Sirva el bicentenario de la Constitución de 1812 para recordar a
aquellos hombres que, según feliz frase de Quintana, fueron los
"fundadores de la libertad" en España.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario