LIBERALISMO
La mentalidad anticapitalista: ignorancia, envidia y odio
Por Domingo Soriano
 | Decía Jean-François Revel en La gran mascarada: "Lo que marca el fracaso del comunismo no es la caída del Muro de Berlín en 1989, sino su construcción en 1961". Como casi siempre, estaba en lo cierto el gran pensador francés. |
Ninguna imagen puede explicar mejor la diferencia entre el capitalismo y el comunismo que esa enorme pared de hormigón de 42 kilómetros de largo, custodiada por miles de vopos y que más de 100.000 ciudadanos de la extinta Alemania Oriental intentaron cruzar, jugándose la vida, en sus casi cuatro décadas de vergonzosa existencia. Cinco años antes de que la pusieran en pie, Ludwig von Mises escribía uno de sus más deliciosos panfletos: La mentalidad anticapitalista, que me dispongo a comentar.
El autor de La acción humana gustaba de mezclar los grandes tratados filosófico-económicos con pequeñas obras (la que hoy nos ocupa apenas supera las 100 páginas) monográficas, en las que diseccionaba la sociedad, la política, el mercado o la historia. En este caso, el autor austriaco se centra en desentrañar uno de los interrogantes más complicados de resolver para los liberales: ¿qué se esconde detrás de la ideología anticapitalista?
Parece evidente, para todo aquel que reflexione mínimamente, que la humanidad ha mejorado sus niveles de vida de forma sorprendente en los últimos dos siglos. Da igual qué indicador se analice (riqueza, esperanza de vida, bienestar general, avances científicos,...), en estos doscientos años hemos avanzado más, mucho más, que en todos los milenios anteriores. Y habría que ser muy ciego para no percibir que es precisamente allí donde más se han cuidado las instituciones inherentes al capitalismo (la libertad, la empresa, la propiedad privada...) donde más incidencia ha tenido ese crecimiento, que ha esparcido sus beneficios sobre toda la especie humana.
¿Cómo puede ser, entonces, que aún haya quien defienda que se vive mejor en La Habana que en Miami, en Pyongyang que en Seúl? A explicarlo dedica Mises esta obra, que ahora reedita, con acierto, Unión Editorial. Porque aunque hace más de veinte años que cayó el Muro, la crisis ha vuelto a poner de moda a los profetas anticapitalistas, que denuncian el sistema que les proporciona los ordenadores con los que escriben, los medios de comunicación desde los que se expresan y los transportes que les llevan, de protesta en protesta, por todos los rincones del globo.
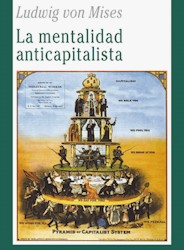 Mises comienza con un directo al mentón, al asegurar en el primer párrafo que si algo caracteriza al capitalismo es que beneficia, especialmente, a "aquellos desgraciados que a lo largo de la historia formaron siempre el rebaño de esclavos y siervos", y que por él se transformaron en los compradores cortejados por los hombres de negocios, en el cliente que siempre tiene la razón. A pesar de la retórica antiliberal, que dibuja un escenario idílico en los siglos previos a la Revolución Industrial, con pastorcillos, granjas estupendas y honrados artesanos agrupados en gremios, lo cierto es que nunca vivieron mejor las grandes masas que bajo el capitalismo, que, al contrario de lo que tantos piensan, "desproletariza a los trabajadores, aburguesándolos a base de bienes y servicios", que "vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia (...), poniendo al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles a reducidas élites".
Mises comienza con un directo al mentón, al asegurar en el primer párrafo que si algo caracteriza al capitalismo es que beneficia, especialmente, a "aquellos desgraciados que a lo largo de la historia formaron siempre el rebaño de esclavos y siervos", y que por él se transformaron en los compradores cortejados por los hombres de negocios, en el cliente que siempre tiene la razón. A pesar de la retórica antiliberal, que dibuja un escenario idílico en los siglos previos a la Revolución Industrial, con pastorcillos, granjas estupendas y honrados artesanos agrupados en gremios, lo cierto es que nunca vivieron mejor las grandes masas que bajo el capitalismo, que, al contrario de lo que tantos piensan, "desproletariza a los trabajadores, aburguesándolos a base de bienes y servicios", que "vierte sobre el hombre común un cuerno de abundancia (...), poniendo al alcance de millones de personas comodidades que hace poco eran asequibles a reducidas élites".
Ahora bien, como señala Mises, nada de esto es evidente, por mucho que pensemos lo contrario los defensores del libre mercado. "Aun en el apogeo del liberalismo pocos comprendieron realmente los mecanismos de la economía de mercado", recuerda el sabio austriaco; y es que se generó una suerte de pensamiento global que creía en "la existencia de un impulso automático que haría progresar a la humanidad".
"El sindicalista americano considera natural el nivel de vida del que disfruta", anota aquí Mises, y nosotros pensamos, por ejemplo, en el progresista que grita contra la maldad de las grandes corporaciones y la globalización sin preguntarse –o callándose– de dónde salieron los bienes que le facilitan su queja.
Los anticapitalistas defienden una utopía que nunca existió y atacan un sistema imperfecto, como la vida misma, pero incomparablemente mejor que ningún otro conocido. ¿Por qué? Mises da tres claves: ignorancia, envidia y odio. La ignorancia de quien piensa que si vive mejor que sus padres es porque así lo ha decidido "un ente mítico llamado progreso". La envidia de quien se ve superado por otros, en un sistema en el que la posición de cada uno depende de la valoración de los demás. Y el odio del que se siente "humillado por quienes le superan", que es el mismo que primero envidia, sí.
El anticapitalismo es un cóctel explosivo que provoca que "la mayoría de los intelectuales, políticos –y muchos votantes– no ansíen otra cosa que destruir el sistema" que les permite protestar. Ninguno de esos furiosos anticapitalistas se marcha a vivir a La Habana, Caracas o Pyongyang. Qué curioso.
Ninguno de esos tipos exquisitos parece preguntarse por qué murieron 136 personas intentando cruzar el infame muro que partió Berlín en dos. Ni por qué la dictadura comunista alemana consideró oportuno erigirlo. Del Paraíso no se podía escapar. Ni por qué los alemanes que quedaron del lado occidental prosperaban mientras sus compatriotas del este se hundían en la miseria. Aparentemente, sólo les separaban unos metros; en realidad, la distancia era infinita, la que va de la libertad (capitalismo) a la opresión (comunismo).
Desgraciadamente, aún hoy, muchos de nuestros más conocidos intelectuales, periodistas o escritores no han comenzado, siquiera, a recorrer ese camino.
El capitalismo depende del ahorro, no del consumo

El capitalismo depende del ahorro, no del consumo
Juan Ramón Rallo
Uno de los mayores problemas de los que adolecen nuestros juicios económicos es que tratamos de elucubrarlos a la luz de nuestra experiencia diaria. En ocasiones el resultado puede ser satisfactorio pero en otras puede resultar bastante catastrófico. Por ejemplo, por todos es sabido que al capitalismo lo mueve el consumo; basta con darse un paseo por la calle para darse cuenta: cuando las tiendas están a rebosar, se crea empleo, y cuando están vacías, se destruye. Sencillo, ¿no?
Pues no tanto. A quienes creen que el capitalismo se sustenta sobre el consumo –o incluso sobre el consumismo– debería extrañarles el étimo mismo de "capitalismo". Capitalismo procede de capital (esa parte de nuestro patrimonio destinada a generar riqueza para el resto de agentes de un mercado) y para amasar un capital hay que ahorrar y para ahorrar hay que restringir el consumo. ¿Qué sentido tiene entonces decir que un sistema, el capitalismo, cuya misma existencia depende de la virtud de no consumir sólo puede sobrevivir y medrar cuando se consume masivamente? Ninguno, salvo porque aquello que conocemos del capitalismo son sus expresiones más primarias y más mundanas: como productores especializados y consumidores generalistas que somos, cada semana visitamos decenas de tiendas distintas, pero muy pocos serán quienes a lo largo de toda su vida visiten decenas de centros de producción diferentes.
Mas las cosas son así: el capitalismo no depende del consumo sino del ahorro. Una sociedad donde se consumiera el 100% de la renta sería una sociedad nada capitalista. No tendríamos ni un solo bien de capital: ni viviendas, ni fábricas, ni infraestructuras, ni laboratorios, ni científicos, ni arquitectos, ni universidades ni nada. Simplemente, todos los individuos tendrían que estar ocupados permanentemente en producir bienes de consumo –comida, vestidos, mantas...– y no dedicarían ni un segundo a producir bienes de inversión (por definición, si se consume el 100% de la renta es que no se producen bienes que no sean de consumo). Es el ahorro, el no desear consumir todo lo que podamos, lo que nos permite dirigir durante un tiempo nuestros esfuerzos, no a satisfacer nuestra más inmediatas necesidades, sino a preocuparnos por satisfacer nuestras necesidades futuras: producimos bienes de capital para que éstos, a su vez, fabriquen los bienes de consumo futuros que podamos necesitar.
Pero entonces, ¿acaso la economía no entra en crisis cuando cae el consumo? No, quienes entran en crisis cuando cae el consumo son los negocios que venden directamente a los consumidores, pero no toda la economía. Salvando el caso –que trataremos en otro artículo– de que el consumo caiga porque aumente el atesoramiento de dinero (el dinero debajo del colchón), un menor consumo implica que hay disponibles una mayor cantidad de fondos y recursos para invertir. En otras palabras, cuando caiga el consumo, los tipos de interés también se reducirán, con lo que la inversión aumentará; es decir, pasarán a producirse más bienes de capital contratando a los factores que habían quedado desempleados en las languidecientes industrias de bienes de consumo.
Alto. Pero, ¿acaso no son las industrias de bienes de consumo las que compran los bienes de capital (máquinas, productos intermedios, grúas, patentes, material de oficina, ordenadores...)? Entonces, si las industrias que producen bienes de consumo entran en crisis porque venden menos, ¿acaso no reducirán sus compras a las industrias que fabrican bienes de capital? ¿Para qué querrían éstas incrementar su producción?
No, no están locas. Que el consumo caiga significa que las empresas de bienes de consumo ya no pueden vender una parte de sus mercancías al mismo precio que antes. Si no rebajan los precios, parte del género se les queda en las estanterías sin vender, pero si lo hacen, deja de salirles a cuenta comercializar muchos de esos productos. ¿Callejón sin salida? No. Toda empresa que vea minorar su margen de ganancia tiene dos opciones: o comprar el mismo producto más barato a sus proveedores o adquirirles un producto igual de caro pero de mayor calidad por el que los consumidores estén dispuestos a pagar más. En ambos casos, el margen de beneficio de estos productos vuelve a ser positivo: o los precios caen pero los costes también lo hacen, o los costes se mantienen constantes pero los precios de venta suben.
Así pues, sí existe una demanda potencial insatisfecha por parte de las empresas de bienes de consumo y, en definitiva, por parte de los consumidores: demandan bienes de consumo o más baratos o de mayor calidad. Y es a esto a lo que se dedicarán los asequibles fondos y recursos que quedan disponibles tras la minoración del gasto en consumo: a fabricar más bienes de capital que, gracias a su superior productividad, permitan producir en el futuro bienes de consumo más baratos o de mayor calidad.
¿A qué creen que se están dedicando si no las compañías que ahora mismo están buscando nuevos pozos de petróleo o minas de cobre, experimentando con motores de gas más eficientes o investigando como abaratar y perfeccionar las tabletas de los próximos cinco años? Justamente a eso. ¿Piensa que su actividad sería más fácil si todos consumiéramos aún más de lo que ya lo hacemos ahora? Es decir, ¿piensa que su actividad sería más fácil si los tipos de interés se dispararan y si, por tanto, les metiéramos más prisa para que concluyeran todos sus proyectos? No, muchos los terminarían de forma chapucera a los pocos meses y muchos otros ni siquiera los emprenderían.
Por este motivo, en contra de lo que piensan los subconsumistas, no existe ninguna paradoja del ahorro: el ahorro es tanto individual como socialmente beneficioso. Más ahorro incrementa nuestro patrimonio individual y, también, la capitalización de toda la economía: es un poquito menos de pan hoy a cambio de muchísimo más pan mañana. El capitalismo no ha medrado sobre el consumismo, pues en tal caso las sociedades más pobres del planeta –aquellas que para sobrevivir se ven forzadas a consumir todo lo que tienen– serían las más ricas; ha medrado, en cambio, sobre la virtud de la frugalidad de unas clases bajas que se han ido convirtiéndose en medias y, en algunos casos, en capitalistas.
Y ahora, la pregunta estrella: ¿podemos llevar este principio hasta el extremo? ¿Acaso si todos dejáramos de consumir por completo la economía no se desmoronaría? Pues depende de qué entendamos por "dejar de consumir por completo". Si con ello queremos decir que nunca más, jamás, nadie sobre la faz de la tierra piensa volver a adquirir un bien de consumo, entonces sí. Pero por un motivo elemental: producimos para consumir (nota al margen: el ingenuo pensamiento keynesiano razona al revés; consumimos para producir y para tener empleo en algo). Si nadie quiere consumir ni hoy ni mañana, no hay objeto para que sigamos produciendo; podemos tumbarnos todos el día a la bartola en lugar de perder el tiempo y las energías en fabricar algo que nadie desea.
Pero si por "dejar de consumir por completo" entendemos, verbigracia, abstenernos de consumir durante cinco años (en caso de que fuera posible), entonces sí tendría sentido económico que durante esos cinco años dejáramos de fabricar bienes de consumo (esto es, que las empresas que los comercializaran y los ensamblaran cesaran en su actividad) y nos concentráramos en producir unos excelentes y punteros bienes de capital que nos permitieran dar a luz a fabulosos y baratísimos bienes de consumo al cabo de esos cinco años. Es simple: a más ahorro, más riqueza futura... siempre, claro, que valoremos y deseemos más esa riqueza futura que convertirnos en unos austeros anacoretas.
No, el capitalismo no tiene nada que ver con el consumismo. Bueno, en realidad una sola cosa: tanto nos ha enriquecido el ahorro de nuestras generaciones pasadas que ahora, como nuevos ricos, podemos disfrutar de más bienes de consumo de los que jamás soñaron disponer los faraones y los monarcas absolutos. Eso es a lo que los carcas abuelos cebolletas de 30 ó 40 años llaman consumismo y lo que muchos de ellos consideran que debería ser regulado o prohibido (es intolerable que la prosperidad del capitalismo afee la progresista miseria del comunismo). Pero, en todo caso, tengamos bien presente que el afluente consumo actual son los frutos de las privaciones del consumo de ayer y anteayer. El consumo es la cosecha, no la plantación. La plantación es el capital y el sistema social de plantaciones empresariales que nos permite disfrutar de un abundante y variado consumo es el capitalismo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario